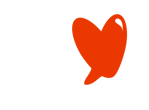Claramente, cuando Jesús trata dos temas, es muy exigente, tanto que escandaliza a la gente.
“Ayer, los judíos se escandalizaban con mucha fuerza al escuchar el discurso del pan de vida, cuando Tú Jesús decías con mucha claridad y literalidad, que ibas a ser comida y bebida”.
“Hoy hablas sobre la virtud de la pureza:
“Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo os digo: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón”
(Mt 5, 27-28).
“¿Por qué eres Jesús tan fuerte, tan tajante -podríamos decir- cuando hablas de estos dos temas, Eucaristía y pureza?”
Podríamos preguntarnos también, ¿qué relación tienen uno con el otro?
Mira lo que decía san Pablo, cómo ponía en relación amor de Dios y pureza:
“¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? ¡Habéis sido comprados mediante un gran precio! Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo”
(1Cor 6, 19-20).
Todas las virtudes que vivimos los cristianos son las virtudes de los hijos de Dios, pero especialmente esta de la santa pureza: es la virtud de un hijo de Dios.
Solamente desde la verdad de las cosas, el hombre se puede situar y establecer relaciones auténticas con los demás.
SOMOS HIJOS DE DIOS
Nuestra verdad más íntima, es que somos hijos de Dios y, por tanto, que no nos pertenecemos, como dice san Pablo. No somos individuos aislados, somos también miembros de Cristo, somos también templos del Espíritu Santo.
No nos pertenecemos en este doble sentido; o sea, Cristo vive en mí y soy templo del Espíritu Santo.
¿Esto qué significa? Que si en el Antiguo Testamento se adoraba a Dios en el Templo de Jerusalén y quien no lo hiciera era un idólatra, ahora llega nuestro Señor y explica que
“… llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre”
(Jn 4, 21),
sino en el templo de su cuerpo.
Adoramos al Padre en la Eucaristía, pero adoramos al Padre también en el cuerpo del cristiano. O sea, el nuevo templo para adorar a Dios es el cuerpo del cristiano.
“Te vuelves puro no por ti mismo sino por Él que viene a habitar en ti”
(San Agustín).

Existe una estrecha conexión entre la blancura de la hostia convertida en el Cuerpo de Cristo y la pureza, como decimos en la misa: “La ofrenda pura, inmaculada y santa”.
Es el don total de Cristo, el don de su persona en la comunión. La castidad es también un auténtico don de sí, tanto en el matrimonio, como en el celibato; es que da igual.
Claro que no da igual en sus manifestaciones concretas, pero sí en la actitud de fondo. Es una expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo, porque nadie puede darse si antes no se posee.
Es muy significativo que san Juan Pablo II relacionara el don de piedad y la virtud de la pureza. Decía:
“Si la pureza dispone al hombre a “mantener el propio cuerpo en santidad y respeto”, (…) la piedad que es don del Espíritu Santo parece servir de un modo especial a la pureza, sensibilizando al sujeto humano sobre esa dignidad que es propia del cuerpo humano en virtud del misterio de la creación y de la redención”
(Audiencia General, 18 de marzo de 1981. San Juan Pablo II).
No son palabras profundas, pero que nos hacen un poquito entender que el don de piedad nos da el don de respeto a lo sagrado.
PUREZA, GLORIA DE DIOS
La pureza es la gloria de Dios en el cuerpo, de modo particularmente misterioso e inefable, cuando recibo a Jesús real y substancialmente presente en la Sagrada Eucaristía.
Vamos a pedirle al Señor: “Jesús, dame esta sensibilidad”.
Recuerdo una película que vi de niño (muy tonta la verdad), algo así como “Qué perra suerte” y en ella había un hombre muy sensible al piquete de abeja (era un poco de broma) y, al final, lo pican las abejas y se empieza a inflar como un globo.
Bueno, pues es que tenía mucha sensibilidad en su piel. “Jesús, dame esa sensibilidad como la piel de un niño”.
La Eucaristía exige, en efecto, una cierta pureza. La podemos pedir así también cuando el sacerdote eleva la hostia al momento de ser consagrada: “Señor, dame vida limpia como esa hostia: blanca”.
Como se lo pedía san Josemaría en la Comunión Espiritual:
“Yo quisiera Señor recibirte, con aquella pureza…”
TESTIMONIO DE FE
La historia de la evangelización de Japón es como un vivo reflejo de la relación entre Eucaristía y pureza.
En 1549, con la llegada de san Francisco Javier, se propagó velozmente la fe por todo el archipiélago, pero no tardaron en llegar las persecuciones.
Los misioneros son expulsados en 1587 y diez años más tarde, mueren los primeros mártires. En torno a 1630, no queda ni un solo sacerdote.
Muchos años después, al reabrirse las fronteras, hasta mediados del siglo XIX y reconocerse la libertad religiosa, un grupo de misioneros franceses consigue entrar en Japón.
Surge entonces la duda de si había sobrevivido el cristianismo después de 200 años sin sacerdotes; después de 200 años sin Eucaristía. ¿Estarían ocultos los cristianos? ¿Se habrían mantenido?
Fue el 19 de febrero de 1865, cuando el padre Petitjean inauguró en Nagasaki una iglesia dedicada a aquellos mártires.
Pocos días más tarde, un grupo de japoneses, contemplando la iglesia con curiosidad, él abrió y ellos lo siguieron. Él se arrodilló frente al Santísimo y ellos también.
Una mujer se le acercó y le dijo: “Todos tenemos el mismo corazón que tú. ¿Dónde está nuestra Señora santa María?”
El sacerdote la llevó al altar de la Virgen y aquellos gozaban. ¡Era realmente santa María! ¡Miren al Niño en sus brazos!
Sin embargo, algunos campesinos todavía tenían un poco de duda. Temían que fuese una trampa de las autoridades y decidieron una estratagema: un pescador se presentó con un pescado a la puerta de la casa del padre Petitjean y pidió ver a la esposa del padre.
“Yo no tengo esposa, ni aquí, ni en Francia” fue su respuesta. Esta misma verificó la unión del sacerdote con Roma y disipó los últimos recelos. Comprendieron que se trataba de los misioneros que esperaban desde hacía más de dos siglos.
Es un testimonio muy bonito de la fe de un pueblo que nos hace pensar en varios elementos que, considerados entre ellos, son indispensables para cualquier cristiano: El Papa, principio y fundamento de la unidad de la fe. La Eucaristía, sacrificio de unión con Dios y de unidad entre los hombres. La Virgen María, Madre de la Iglesia; y la virtud de la castidad, que permite la unidad interior de la persona en su ser corporal y espiritual.
UNIÓN EN CRISTO

De un modo u otro, todo lleva a la unión en Cristo, a ser uno con el Señor.
Lo que predicó Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, que acabamos de leer en el Evangelio del jueves, el discurso del pan de vida y la reacción de rechazo de la gente:
“¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?”
(Jn 6, 52).
Y se van muchos discípulos, pero ese día se salva el Evangelio porque no lo dejaron los doce.
En frase de Pedro, hacen una bonita profesión de fe:
“Tú tienes palabras de vida eterna”
(Jn 6, 68).
Son palabras duras las de Cristo -te decía- especialmente cuando habla de pureza y de Eucaristía. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba del matrimonio, le decían:
“Si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no tiene en cuenta casarse”
(Mt 19, 10).
Y sobre la Eucaristía reaccionaban igual:
“Dura es esta doctrina. ¿Quién puede escucharla?”
(Jn 6, 60).
Hay veces que nosotros también nos podemos sentir inclinados a decir como los discípulos, después de aquel diálogo con el joven rico, entonces ¿Quién puede salvarse?
Y sentimos entonces posarse en nosotros la mirada de Jesús que nos dice:
“Para el hombre esto es imposible; para Dios, sin embargo, todo es posible”
(Mt 19, 26).
Estamos en manos de la misericordia de Dios para lograr llegar a amar y a ser amados de verdad. Como decía un santo:
“Para aprender a amar, que no se deje el hombre arrastrar por los impulsos de la carne y, para que no le prenda la concupiscencia, que ponga todo su afecto en la dulce paciencia en la carne del Señor.”
Esta fuerza de la carne del Señor se manifiesta en el don misericordioso de la Eucaristía. La pureza es un don de Dios que hay que pedir.
La mejor oración que rezar, es ya en sí abrir el corazón y en sí mismo es un acto de pureza, es decir: “ten piedad de mí Señor, me refugio a la sombra de tus alas”; “A la sombra de tus alas, escóndeme”.
Hay que pedirla, porque Dios concede la santa pureza cuando se pide con humildad, ya lo decía san Josemaría.
Terminamos acudiendo a la Virgen: Madre, consíguenos de Jesús esa virtud que necesitamos tanto para poder amar y ser amados de verdad.