Las madres y los padres deben ser los primeros educadores en la fe
En la Familiaris Consortio (sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual), san Juan Pablo II señala que «los padres… son los primeros mensajeros del Evangelio ante los hijos», y que «el ministerio de evangelización de los padres cristianos es original e insustituible» (nn. 39 У 53).
Las primeras enseñanzas sobre el amor de Dios que aprenden nuestros hijos vienen de la experiencia que ven en sus padres. No por lo que les hablamos, sino por el modo en que les queremos.
Aprenden a confiar en Dios, cuando nosotros somos dignos de confianza. Aprenden que Dios estará siempre ahí cuando lo necesiten, si nosotros estamos siempre ahí cuando nos necesitan. Porque lo que aprendan de Dios, en gran medida, dependerá de nosotros. No del colegio, y menos del ambiente.
Un buen colegio ayuda, pero de ninguna forma sustituye nuestro papel de primeros educadores en la fe.
Es importante trabajar activamente para formar a nuestros hijos en la fe. Es responsabilidad nuestra proclamar a Cristo con la palabra y con las obras, rezando con ellos y hablándoles de Dios: de cómo nos ama, de cómo ha mostrado ese amor a lo largo de la historia y de cómo continúa mostrándolo hoy. También es responsabilidad nuestra acercarles a los sacramentos con toda la frecuencia posible, enseñarles cómo debe manifestarse la reverencia a Dios tanto dentro como fuera de la iglesia y enseñarles a vivir la caridad cristiana.

La familia principal campo de evangelización hacia el mundo
Benedicto XVI exhortaba a que los casados utilicen sus matrimonios como un medio de comunicar la gracia y la verdad a otros. Resalta que, «el matrimonio está llamado a ser no solo objeto, sino sujeto de la nueva evangelización». Es decir, lugares en que el amor de Dios se hace visible y personal, donde se hace real y donde la fe se transmite a las futuras generaciones. También debemos ver nuestros hogares como sitios de especial testimonio dentro de la comunidad.
Debe ser por eso, que Scott Hahn sostiene: La familia es donde empieza todo. Es el principal campo de evangelización, el lugar principal donde cada uno de nosotros está llamado a proclamar a Cristo. Y lo que hacemos allí, en ese campo interno de evangelización, irradia al exterior y afecta a nuestra labor en cualquier otro campo.
A lo largo de la historia, el testimonio de las familias cristianas ha propiciado innumerables conversiones. Mostrando «amor en las cosas pequeñas» -en el modo en que los esposos se preocupan el uno del otro, atienden a sus hijos, desarrollaban su trabajo diario y trataban con amabilidad a sus vecinos-, aquellas familias han dado prueba del poder transformador de la gracia y de la belleza de la vida cristiana.
La eficacia de esto no ha sido una coincidencia. Desde el principio, Dios ha querido que la unión del hombre y la mujer fuera un signo, tanto de quién es Él como del modo en que ama.
Es allí donde empieza todo. Es, en cierto modo, el epicentro de la nueva evangelización. Maridos y mujeres, hijos e hijas, hermanos y hermanas: todos estamos llamados a modelar nuestras vidas según la vida íntima de Dios. Estamos llamados a vivir vidas de radical fidelidad, caridad dentro y fuera de nuestro hogar.

La Misa debe ser el centro de la vida familiar
En Abitinia, en el norte de África, en 304, las autoridades romanas arrestaron a familias enteras por su fe cristiana. El juez les ofreció una sencilla salida: «Todo lo que tenéis que hacer», les decía, «es no ir a misa los domingos». No tenían que renunciar a Cristo. No tenían que dejar de amar a sus esposos o de tratar con cariño a sus vecinos. Solo tenían que dejar de ir a misa. Su respuesta ante esta declaración fue rotunda: «No podemos vivir sin la misa», y por ello, fueron condenados a muerte.
Hoy en día, ir a misa no nos supone tener que elegir entre la vida y la muerte para las familias. Supone tener que dar a Dios prioridad sobre el partido de fútbol de nuestros hijos pequeños que se portan mal, o sobre los programas de noticias del domingo por la mañana. Esas son las tentaciones que tenemos que vencer para ir a misa, al menos los domingos; y, si fuera posible, todos los días de la semana. Y tenemos que vencerlas, porque es en la misa donde damos a Dios las gracias y el culto debidos. Y de la misa – Eucaristía – recibimos las gracias para poder amar en la medida en que estamos llamados a amar. Todo lo demás se origina de ahí.

La familia debe ser lugar de oración
Tertuliano, un gran intelectual Romano, contaba lo siguiente: Algunas familias cristianas, “hacían girar las semanas en torno a la oración, mediante la observancia de oraciones estacionales: ayunos y oraciones específicas cada miércoles y viernes. Otros se levantaban a las tres de la mañana, simplemente para rezar juntos”.
Creo que eso de levantarse a las 3 de la mañana no funcione demasiado bien hoy en día. No significa que no podamos imitar a estos primeros cristianos en ser «constantes en la oración» (Rm 12, 12). En familia, podemos rezar el Rosario después de comer, hacer juntos el ofrecimiento de obras, antes de salir para el colegio o el trabajo, o podemos bendecir a nuestros hijos antes de acostarlos por la noche.
También podemos recuperar tradiciones católicas perdidas, como la entronización del Sagrado Corazón, o construir un pequeño altar familiar.
La idea es que desde pequeños recen juntos. Que estas prácticas sean parte de la vida familiar. Cuando rezamos en familia de manera habitual, le damos a Dios más oportunidades de actuar junto a nosotros y de darnos la gracia que necesitamos para enfrentarnos a los retos que nos esperan y hacer los sacrificios que el día nos depara. Unidos por la gracia, nos hacemos más capaces de dar testimonio de Cristo y de transmitirlo a nuestros hijos.
La familia cuna de esperanzadores y disfrutones
Rodney Stark, en su libro “La expansión del cristianismo”, afirma que para comprender aquella primera evangelización; debemos fijarnos no solo en los grandes santos y mártires de Roma. Si no también entre los cristianos corrientes: los hombres y mujeres que dieron testimonio de Cristo mediante las rutinas habituales de su vida diaria.
Un dato sorprendente, en la Iglesia primitiva, se daba un contraste muy fuerte entre la desesperanza que impregnaba la visión del mundo de la Roma pagana y la esperanza que tenían los cristianos de aquella época.
Los cristianos vivían en la esperanza. Se gloriaba en ella (Rm 5, 2). Confiaban en las promesas de Cristo. Y sabían que este mundo no era su hogar.
Esa esperanza les infundía valor. «Teniendo, pues, esta esperanza, procedemos completamente confiados» (2 Co 3, 12). También les daba libertad con respecto a los problemas que asolaban el Imperio Romano en los tiempos de su decadencia. Se sentían libres para amar y practicar la generosidad, para sacrificarse, para traer vida al mundo, porque sus esperanzas no estaban ligadas a este mundo. Estaban ligadas a la otra vida.
Esa esperanza trajo un vigor nuevo a la civilización occidental. Contribuyó a que la población se convirtiera en una proporción del cuarenta por ciento en cada década, durante los tres primeros siglos del cristianismo, y contribuyó a que la fe se mantuviera incluso después de la caída del Imperio.
Debemos cultivar esa misma esperanza, en nosotros y en nuestras familias. Debemos confiar en que, a pesar de todo lo malo que tiene nuestra cultura, no todo está perdido. Cristo sigue reinando. Debemos agarrarnos fuertemente a Él, cumplir con fidelidad lo que nos pide y vivir con gozo la vida a la que la Iglesia nos llama.

Lo que se siembra en la familia nunca se pierde
En un café de amigas, comentábamos nuestra preocupación de cómo acercar más a nuestros hijos a Dios. Varias afirmaban que sus hijos adolescentes no iban a misa. Otros decían que sus hijos habían perdido la fe. Se respiraba un ambiente triste, desanimado y con una añoranza de volver a tiempos pasados.
De esta conversación me dio mucho material para rezar y pensar. Primero, para ver que esta triste situación no es algo aislado, sino que ha ocurrido en muchas familias a lo largo de la historia.
Santa Mónica lloró trece años a su hijo, que estaba alejado de Dios. San Ambrosio, obispo y su consejero, le dijo: «¡Vete en paz, mujer, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas!» Agustín se convirtió en cristiano y no solo eso, fue ordenado sacerdote y luego, obispo de la ciudad de Hipona, donde se convirtió en un modelo de pastor durante 34 años, sirviendo a Dios y a su comunidad.
Las oraciones y lágrimas de su madre santa Mónica dieron abundantes frutos. San Agustín es doctor de la Iglesia y su vida y enseñanza es un modelo de conversión.
En verdad que las oraciones, lágrimas y apoyo mutuo en la vida familiar no dejarán de dar fruto , todo lo que se siembra en la familia no se pierde, germina tarde o temprano. Y los rezos de los padres por los hijos, son fundamentales, para la reconversión e iluminan la vuelta a Dios de los hijos.

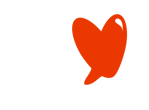




Deja una respuesta